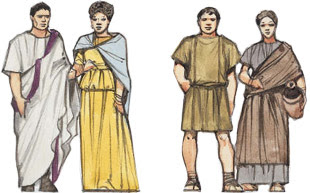Desde las elecciones de las elecciones de febrero de 1936 existían rumores de un golpe de Estado. El gobierno presidido por Casares Quiroga, consciente del descontento militar, cambió el destino de algunos generales, y envió a Franco a Canarias, Goded a Baleares y Mola a Pamplona. Este último, en el reducto de los carlistas, se convirtió en el director de la conspiración, aunque el jefe supremo del alzamiento era el general Sanjurjo, que se encontraba en Portugal desde 1932. El general Emilio Mola se encargó de organizar a todas las fuerzas contrarias al gobierno republicano para llevar a cabo el levantamiento. Franco se encontraba en esos momentos en un segundo plano y no había dado aún su consetimiento y apoyo al plan.
En la tarde del 17 de julio se adelantó el levantamiento en Melilla, debido a las órdenes recibidas desde Madrid. Las fuerzas del tercio y de regulares se pusieron en camino para ocupar la ciudad. El teniente coronel Yagüe, por su parte, ocupó Ceuta con la Legión; Franco, en Las Palmas, recibió noticias de los sublevados la madrugada del 17 al 18. A las pocas horas salió hacia Tetuán, donde llegó el 19 para tomar el mando del ejército de África, tal y como había sido acordado. La rebelión se extendió rápidamente por la Península en los días 18 y 19 de julio.
 |
| General Sanjurjo. |
El día 17 se reunió el Consejo de ministros presidido por Casares Quiroga y fue informado de la sublevación en melilla, pero no se tomó ninguna decisión al respecto. Al día siguiente la noticia saltó a la prensa; mientras tanto, el jefe de Gobierno se negaba a dar armas a la población, como exigían los sindicatos y los partidos obreros, y ese mismo día presentó su dimisión.
Paralelamente, el PCE y el PSOE movilizaron a sus militantes para combatir sublevación. Parece que Azaña creía en la posibilidad de una negociación con los militares sublevados, para lo cual, el gobierno, presidido ahora por Martínez Barrio, estableció contactos con los generales Mola y Cabanellas, aunque sin obtener resultados.
El día 19, el presidente de la República, Manuel Azaña, encargó a José Giral la formación de un nuevo gobierno; Giral decidió la entrega de armas a la población. El gobierno carecía de control sobre el país en esos momentos y muchos lugares habían caído en poder de los sublevados, la s zonas leales a la República estaban en manos de los comités creados por el Partido Comunista, el Partido Socialista y por sus Juventudes, que fueron los que organizaron las primeras milicias.
 |
| Manuel Azaña. |
En Sevilla, el general golpista Queipo de Llano consiguió dominar la ciudad después de vencer la resistencia de las fuerzas de asalto, que defendían la República, junto con miembros de organizaciones obreras a los que se habían entregado armas. desde ahí, la sublevación se extendió por Andalucía occidental.
En Madrid, el día 20, las fuerzas leales al Gobierno y las milicias sofocaron el levantamiento con la toma del Cuartel de la Montaña, en el que se habían atrincherado los rebeldes. La sublevación, en cambio, había triunfado en Alcalá de Henares y en Guadalajara; en Toledo, el coronel Moscardó se hizo fuerte en el Alcázar con un grupo de cadetes, guardias civiles y falangistas, mientras que el resto d la ciudad fue tomado por las milicias; en Barcelona, el día 18, se produjeron enfrentamientos armados entre los militares sublevados, dirigidos por el general Goded, y las fuerzas leales a la República junto con las organizaciones obreras. Al día siguiente, estaba claro el fracaso del levantamiento en Cataluña.
Los primeros días de lucha fueron clave para decidir el apoyo de la flota y de la aviación a uno u otro bando. Esta última se mantuvo leal a la República casi en su totalidad. En la flota, la lucha entre sublevados - la mayoría de los oficiales - y los leales - marinería - fue mayor. Todos los buques importantes quedaron del lado de la República, peor en manos de comités de marinos, sin oficialidad. Fondeados en la ciudad de Tánger, controlaron el estrecho e impidieron el desplazamiento de Franco a la Península.
 |
| Voluntarios nacionalistas en Zamora. |
La sublevación tuvo éxito en Castilla y León, y en parte de Aragón; allí donde triunfaba, los sublevados declaraban el estado de guerra y los sospechosos de republicanismo eran detenidos o ejecutados. Los rebeldes dominaron 29 capitales - las de Galicia, Castilla y León, Aragón, Andalucía occidental, Cáceres, a Navarra, La Rioja, Canarias, Baleares, excepto Menorca - y el norte de África. Los "nacionales", controlaron las provincias de economía menos desarrollada, de base agrícola fundamentalmente cerealista. Son las zonas en que la derecha política ejercía un dominio total sobre el resto de la sociedad y el movimiento obrero tenía menos fuerza; once millones de personas vivían en la llamada "zona nacional". Hay que destacar que los sublevados dominaban la mayor parte de la frontera portuguesa, por donde recibirán una gran cantidad de ayuda durante la contienda.
La sublevación fracasó en el resto de las capitales -21-, entre ellas toda la zona de Levante - Cataluña, Valencia, Murcia -, parte de Aragón, Andalucía oriental, Castilla - La Mancha, Badajoz, Madrid y en el norte del país - País Vasco, Cantabria y Asturias -. La República controlaba la zona del país más productiva, la más poblada, la que tenía una mayor conciencia de clase y, por lo tanto, la que se encontraba más politizada. Mantenía en su poder la producción industrial - industria siderúrgica del norte y de Sagunto, minas... - y el oro del Banco de España, además de contar con el apoyo, casi total, de la marina y de la aviación.
La zona que permanecía en poder gubernamental se extendía principalmente por la frontera con Francia, la costa mediterránea y la mayor parte de la costa cantábrica. Unos catorce millones de habitantes habitaban la zona republicana.
Pasados estos primeros días, del 17 al 21 de julio del 1936, y debido a la situación de equilibrio entre el Gobierno y los sublevados, se pone fin al gol militar o pronunciamiento y empieza la guerra. El fracaso de los rebeldes en los puntos clave o más importantes del país desde el punto de vista económico o estratégico consolida los dos bandos y ambos frentes: los sublevados no consiguen tomar el poder y derrocar al gobierno legalmente establecido, ni este consigue sofocar el levantamiento.
Ambos bandos comprenden que la sublevación no ha triunfado, pero los insurrectos controlan una parte importante del país y fuerzas suficientes para intentar mantenerse en la lucha y no retirarse a pesar de su fracaso inicial. Este hecho provoca la conversión del golpe en una Guerra Civil.
Como consecuencia, desde este momento se produce la división de España en dos zonas antagónicas. La ocupación de Extremadura pasa a ser una cuestión estratégica de primer orden con objeto de unir las dos áreas en que se encuentra dividido el territorio "nacional" y asimismo, la toma de Madrid se convierte en el objetivo estratégico más importante para los sublevados.
También podríamos establecer un equilibrio en lo referente a las fuerzas armadas que ambos bandos poseían a comienzos de la contienda. Permanecieron leales a la República unos 46.000 hombres, más otros 33.600 de las Fuerzas de Orden Público - Guardia Civil, de Asalto y Carabineros - y la casi totalidad de la aviación y de la flota, aunque esta sin la mayoría de sus mandos y, por ello, poco operativa. Pero contaron con el inconveniente de que una gran parte de los mandos del ejército se pusieron del lado de los sublevados; este hecho provocó que la República contara con un ejército sin oficiales y se viese obligada a improvisar su coordinación y formación.
Los sublevados disponían de 22 regimientos de infantería, 15 de artillería y 7 de caballería, lo que suponía alrededor de 44.000 hombres, más otros 31.000 de las fuerzas de orden público y otros 47.000 del ejército de África. Aunque el reparto de fuerzas sea parecido desde el punto de vista cuantitativo, es necesario aclarar el factor de desequilibrio que representó el apoyo a la sublevación de la totalidad del ejército del orte de África, ya que este era, sin duda, el mejor preparado.
A nivel social y político, apoyaban a la República los grupos de izquierdas, que protagonizaron el gobierno de 1931 a 1936, y los partidos nacionalistas, ya que la única garantía para sus intereses era el triunfo de la República. Las fuerzas obreras y sindicales fueron la base de la defensa de la República en el momento de la sublevación, a través de la coordinación y la adscripción a las milicias de los numerosos voluntarios civiles.
El levantamiento fue apoyado por la Falange Española y de las JONS, partido que había aumentado notablemente sus efectivos desde las elecciones de 1936, y que, alistados en su milicias, aportó la mayoría de los voluntarios que apoyaron la sublevación. La Falange se encargó de ejecutar las represalias en la retaguardia y constituyó el embrión del Partido Único, creado por Franco en 1937.
También fue secundado por los carlistas que buscaban la posibilidad de una restauración monárquica en su línea dinástica. Las milicias carlistas, los requetés, desempeñaron un papel relevante en los primeros momentos de la guerra ya que, con su apoyo, Mola consiguió realizar la primera división del territorio republicano, al ocupar la frontera francesa en la zona del País Vasco.
La Iglesia prestó su apoyo al levantamiento desde sus inicios. Aportó la justificación ideológica del mismo al presentar el enfrentamiento no como guerra, sino como "cruzada libertadora contra el mal". El Vaticano fue uno de los primeros estados en reconocer oficialmente al régimen y al gobierno de Franco, en 1937.
Igualmente apoyaron el levantamiento políticos monárquicos, cedistas y financieros. En un principio no formaban parte de la primera junta militar ni de la Junta Técnica de Franco, pero realizaron una labor fundamental en los primeros años, pues inspiraron la legislación en la zona rebelde. Entre ellos destaca Serrano Súñer, encargado de modelar los órganos de gobierno y del Partido Único, o Juan March, financiero que consiguió apoyo económico para Franco, al movilizar en su favor a las principales instituciones de crédito internacionales.
Finalmente, conviene destacar que la población española se vio dividida en dos bandos, más en función de su lugar de residencia el 18 de julio, que como consecuencia de su propia ideología o de la toma de posición ante el enfrentamiento.
La Guerra Civil Española (1ª parte). Causas de la guerra
 |
| Franco junto a su Estado Mayor en el Cuartel General de Cáceres. |
Ambos bandos comprenden que la sublevación no ha triunfado, pero los insurrectos controlan una parte importante del país y fuerzas suficientes para intentar mantenerse en la lucha y no retirarse a pesar de su fracaso inicial. Este hecho provoca la conversión del golpe en una Guerra Civil.
Como consecuencia, desde este momento se produce la división de España en dos zonas antagónicas. La ocupación de Extremadura pasa a ser una cuestión estratégica de primer orden con objeto de unir las dos áreas en que se encuentra dividido el territorio "nacional" y asimismo, la toma de Madrid se convierte en el objetivo estratégico más importante para los sublevados.
También podríamos establecer un equilibrio en lo referente a las fuerzas armadas que ambos bandos poseían a comienzos de la contienda. Permanecieron leales a la República unos 46.000 hombres, más otros 33.600 de las Fuerzas de Orden Público - Guardia Civil, de Asalto y Carabineros - y la casi totalidad de la aviación y de la flota, aunque esta sin la mayoría de sus mandos y, por ello, poco operativa. Pero contaron con el inconveniente de que una gran parte de los mandos del ejército se pusieron del lado de los sublevados; este hecho provocó que la República contara con un ejército sin oficiales y se viese obligada a improvisar su coordinación y formación.
Los sublevados disponían de 22 regimientos de infantería, 15 de artillería y 7 de caballería, lo que suponía alrededor de 44.000 hombres, más otros 31.000 de las fuerzas de orden público y otros 47.000 del ejército de África. Aunque el reparto de fuerzas sea parecido desde el punto de vista cuantitativo, es necesario aclarar el factor de desequilibrio que representó el apoyo a la sublevación de la totalidad del ejército del orte de África, ya que este era, sin duda, el mejor preparado.
 |
| Mapa de España de julio de 1936. |
El levantamiento fue apoyado por la Falange Española y de las JONS, partido que había aumentado notablemente sus efectivos desde las elecciones de 1936, y que, alistados en su milicias, aportó la mayoría de los voluntarios que apoyaron la sublevación. La Falange se encargó de ejecutar las represalias en la retaguardia y constituyó el embrión del Partido Único, creado por Franco en 1937.
También fue secundado por los carlistas que buscaban la posibilidad de una restauración monárquica en su línea dinástica. Las milicias carlistas, los requetés, desempeñaron un papel relevante en los primeros momentos de la guerra ya que, con su apoyo, Mola consiguió realizar la primera división del territorio republicano, al ocupar la frontera francesa en la zona del País Vasco.
La Iglesia prestó su apoyo al levantamiento desde sus inicios. Aportó la justificación ideológica del mismo al presentar el enfrentamiento no como guerra, sino como "cruzada libertadora contra el mal". El Vaticano fue uno de los primeros estados en reconocer oficialmente al régimen y al gobierno de Franco, en 1937.
 |
| Barricada levantada en las calles de Barcelona durante la sublevación militar. |
Finalmente, conviene destacar que la población española se vio dividida en dos bandos, más en función de su lugar de residencia el 18 de julio, que como consecuencia de su propia ideología o de la toma de posición ante el enfrentamiento.
La Guerra Civil Española (1ª parte). Causas de la guerra